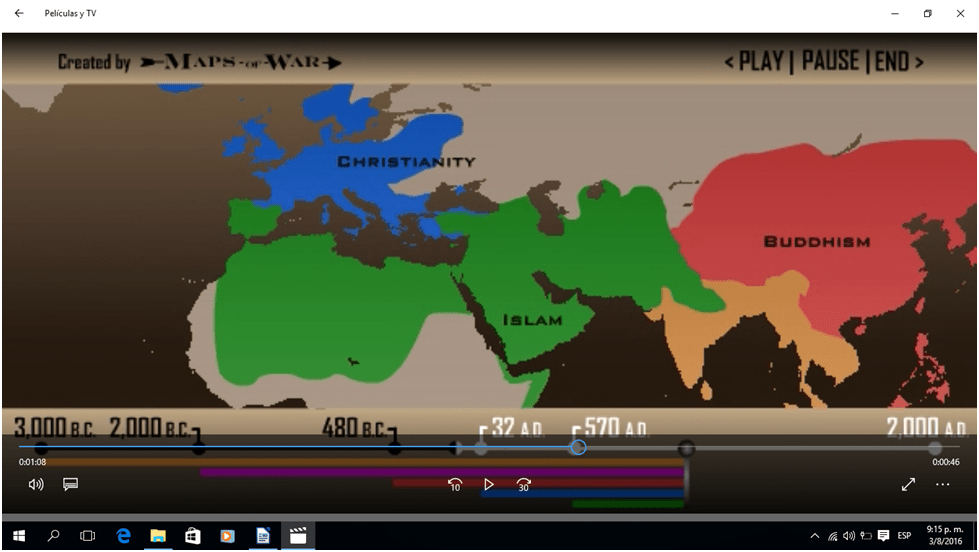INTRO: Este es un cuento que escribí en el 2000 y, sinceramente, parece mentira que hace ya tanto tiempo que lo escribí. Lo he dejado tal cual y espero que les guste. Es el desagravio por pasar tanto tiempo sin escribir.
LA PANTOMIMA
Karel nació en la primavera de 1936 en los sudetes. Para los que la recuerdan, esa fue una primavera maltrecha y llena de nerviosismo desde que la vieron llegar. El padre de Karel era un pianista de Bratislava y su madre una clarinetista judía de Praga sorprendida en plena gira por los dolores de parto. Más sorprendida aún al ver el rostro de un niño que no cesaba de mostrar disgusto ante el mundo pero que no emitió sonido alguno cuando salió del vientre de su madre. A los dos años de edad le tocó ir a Viena con su madre, quien había acudido bajo contrato para interpretar los conciertos de Clarinete de Mozart como parte de las celebraciones del “Anschluss”. Ya en Viena, se le oyó reir por primera y última vez al toparse de frente con un retrato de María Antonieta que colgaba en el vestíbulo del hotel de tercera donde intentaban alojarse, justo encima de un gran letrero en letras góticas rojas que decía “Wir haben Keines BadenZimmer für Jüden”. Las mismas letras rojas que fueron preludio del infierno de los siguientes años.
En el otoño de 1941 Karel y su familia de músicos talentosos fueron enviados por los nazis al pueblo de Terezina. Aldea olvidada, punto de trasiego de carga y enlace de trenes, que parecía nadar entre la marejada de colinas de hierba alta. Era más una plazoleta rodeada de esporádicas casas y la torre en punta de una iglesita casi fantasmal, que un verdadero pueblo. Esporádicos fresnos y distantes tejos le daban al espacio un aire casi fantasmal, y los episodios de niebla que se hicieron frecuentes ese otoño preconizaban frío en el ambiente y en las esperanzas de todos lo que allí se encontraron.
En ese villorio, las autoridades de ocupación habían creado un espejismo de comunidad modelo para judíos relocalizados. El objetivo era mostrar a observadores internacionales y visitantes de diversa índole las maravillosas ideas del Reich acerca del desarrollo separado de las razas, cada una de acuerdo con los talentos que les eran naturales, sin que mediara la mano del hombre que en su inmensa vanidad había inventado la solidaridad, el cariño. Conceptos estos sumamente perversos si se piensa el absurdo de preservar la vida a los que por imperfectos habían sido marcados para morir en un mundo en que sólo quedaría ya espacio para el súper hombre. Pero, como todo en la vida tiene remedio, aquí estaba el Reich para poner las cosas en orden.
Ese otoño de 1941 Karel conoció en Terezina a un tío abuelo suyo de nombre Shimon que era Mimo de vocación y maestro por oficio. En una ocasión perteneció a una compañía de teatro que, con el correr del tiempo, sería el famoso Teatro negro de Praga, pero le expulsaron porque sedujo a la hija de 16 años del director (otros dicen que fue seducido por ella, porque en eso de seducciones, 20 años de diferencia son nada). Shimon se pasaba las tardes hablando de lo perfecto que era el arte de la pantomima, y por las noches enseñaba historia del arte y la cultura en escuelas clandestinas convocadas en sótanos. Los nazis habían prohibido que se enseñaran ciencias o cualquier cosa de valor a los jóvenes de aquel pueblo sin memoria. Esto les obligó a crear aquellas escuelas que hacían sonreír a los adultos ante el supuesto amor de los niños por el conocimiento, que no era más que amor por hacer siempre lo que no se supone que hagan.
Durante las mañanas, el viejo había pedido a los padres de Karel que le dejaran irse con él para que le ayudara con el mugriento vestuario y el “maquillaje” que usaba en las pocas presentaciones de pantomima que se hacían durante los intermedios de obras de teatro o de los cada vez más infrecuentes conciertos. No es que el maquillaje fuera necesario ni real, a veces sólo era harina, y cuando el hambre ni siquiera eso. Bastaba con mirar a los demás con cierta honestidad esencial para que vieran el rostro pálido por las privaciones, las ojeras, los ojos desencajados y el miedo que parecía salir a borbotones de sus frentes, y listo, era el rostro de un Mimo de Praga.
Fue asi como Karel aprendió a pintar con gestos verdades inventadas. Aprendió a colocar sus manos sobre imaginarias ventanas de vidrio y a inclinar su cuerpo hacia adelante dando la impresión de vientos de tempestad que se oponían a un imaginario avance, al tiempo que daba pasos pero retrocedía. Aprendió el oficio y se hizo bueno en él, repitiendo cada gesto bajo dos gigantescos abedules formados por grupos de escuálidos y fantasmales troncos verticales. Adquirió arte y gracia, imitaba los movimientos de los soldados alemanes con precisión escalofriante. Incluso lo hizo después de que una mañana su madre sufriera un ataque de nervios cuando supo que un sargento de las SS se había llevado a Karel a la oficina del comandante para que hiciera delante de él la mímica de un cambio de guardia. Al comandante le hizo gracia el muchacho y le regaló 16 gramos de un chocolate suizo, tibio y cremoso, que terminó por provocarle indigestión. El Chocolate lo llevó más cerca de la muerte que las burlas a la majestad del uniforme SS.
El pueblo de Terezina terminó siendo el paraíso de la pantomima. Una comunidad pequeña de forma romboide y con esquinas como de acorazado, rodeada de altos muros y profundos pozos, rodeados éstos, a su vez, de alambradas de púas que los alemanes habían ocultado en los arbustos de los alrededores para mantener el espejismo de libertad que a todos los visitantes, imbecilizados por los chorros de información sobre el gran corazón del “führer”, llevaban a manifestar su asombro por la capacidad de planificación y la inagotable generosidad de los serios uniformados. En el fondo todos los visitantes querían creer que de alguna manera estas eran gentes con humanidad y que, si se les trataba con respeto, se podría negociar con ellos. Eso, y no otra cosa, es lo que pasa siempre con los tiranos, creemos que podemos hablar con ellos y engañarlos con ademanes de respeto. Al final, sólo entendemos la realidad cuando sentimos la cuchilla en nuestras gargantas.
En Terezina habían sólo cuatro posibilidades de acceso por tierra (unica manera de llegar), las cuatro eran susceptibles de ser cerradas herméticamente al paso de autos o de los ferrocarriles que llegaban constantemente trayendo judíos relocalizados por el omnipresente Reich. Aquello era un gran campo de concentración para mimos que simulaban sonreír ante escenas pseudo-hilarantes, simulaban comer apetitosos almuerzos, simulaban cargar bolsas repletas de viandas y todo lo hacían como las rutinas de pantomima para que amos y visitantes apreciaran el bienestar que el Reich había fabricado para ellos construyéndolo con ladrillos de imaginación, argamasa de propaganda, trabajo preciso de actor y con el aberrante sentido del humor de un asesino en serie.
Los únicos seres libres de aquel pueblo eran los verdaderos mimos, Shimon y Karel, que se daban el lujo de hacer caras de disgusto y por lo menos hacían los gestos de escapar corriendo sin moverse a ninguna parte ridiculizando la marcial seriedad de los amos de altas botas de cuero, para la incomprensible hilaridad de los propios SS y de quienes sentían las tragedias reveladas en gestos ante sus ojos, como rollos de película fotográfica, pero se empeñaban en agradar al amo aferrándose a despojos de dignidad arrojados con desdén. Había que ver la forma como se regodeaban al escuchar a un oficial SS dirigirse a ellos con el título simple y llano de Señor, ellos que otrora fueran Profesores, Maestros, Doctores, intolerantes en su espacio y ahora dispuestos a comprar mendrugos al precio que fuere.
Todo lo real era arte de mímica en aquel universo de mimos. Incluso el tren que se llevaría a su padre y al tío Shimon hacia una desconocida ciudad Polaca en el verano de 1943. Era todo como un simulacro. Por fuera era un tren de pasajeros normal y corriente, por dentro tenia las ventanas bloqueadas con barrotes de acero y malla metálica, sin asientos. Ya sobre la plataforma del tren, el tío Shimon hizo la presentación de su vida simulando para todos que corría contra el viento y que una ráfaga le arrebataba el sombrero, todos rieron hasta que siguió corriendo detrás del imaginario sombrero y siguió corriendo sin detenerse al oir la voz de mando del “Gruppenführer” e incluso siguió corriendo al oir el estampido seco de la Walther del agrio SS, dio dos temblorosos pasos más y, como buen mimo, cayó boca abajo sin moverse ya más sobre uno de los durmientes de la vía férrea. Algunos afortunados sobrevivientes de la travesía polaca llegaron a sentirse satisfechos, años después, con la suerte corrida por el tío Shimon muerto sobre la tórrida vía férrea y envuelto en una nube de tábanos desencantados en aquella tarde de julio de 1943.
Karel y su madre fueron preservados en el campo-ciudad gracias a que su madre había mantenido una relación secreta con el comandante del campo, que de vez en cuando le regalaba una lata de sardinas como muestra de su inmenso amor de tirano. Amor éste que no tenía nada de sexual ya que el comandante era físicamente impotente. Todo gracias a una esquirla caída por accidente en su regazo en medio de una trinchera del frente francés durante la primera gran guerra. Pero compartían amor por la música y, de vez en cuando, hasta se besaban en la frente intercalando entre beso y beso expresiones de admiración por la luna o las estrellas. Para Karel, el símbolo de esos amoríos de vendaval eran el olor a sardinas y el sabor agrio salado de las botas del comandante que mordió un día de pura rabia cuando se escurrió debajo de su escritorio y las encontró sin dueño, erectas, vigilantes. Desde esa época nunca más volvió a comer sardinas ni a gustar de nada salado, ni siquiera los seductores entremeses de caviar o anchoas le llamaron la atención en su vida adulta.
Como todo evadido de la muerte planificada de aquellos días, Karel creció sintiendo desprecio contra toda forma de predictibilidad impuesta. Odiaba comer a horas determinadas, tener que levantarse a la misma hora todos los días, pero sobre todo odiaba la opresión de pertenecer a algo o a alguien. Tuvo algunas novias, amó perdidamente a algunas, mojando las almohadas de las habitaciones de hotelitos de toda Europa con sus lágrimas de amores no correspondidos. Pero nunca dijo a nadie que amaba, solo lo hizo en gestos, en gestos de pantomima. Una vez se terminó enamorando por fuerza de costumbre de una gitana analfabeta, intensa y apasionada, de ojos color avellana, y de nombre Zobeya. Esta mujer le dedicó una devoción tenaz y agobiante, mezclada con la ternura de un infante y le siguió a todas partes hasta que murió desangrada en una cristalina noche de la Toscana, a orillas de un viñedo, acuchillada por otra gitana frondosa, borracha y celosa que le increpaba el haberla sometido a un embrujo para que su hombre la abandonara.
Karel nunca perteneció a partido alguno, ni a compañía de artistas. Trabajaba por su cuenta como artista de feria y encontró su hogar en París, donde los turistas le regalaban monedas por sus asombrosas presentaciones. Apareció en programas de televisión, en documentales e incluso como telón de fondo de una insulsa película norteamericana clase B, en la que un científico loco se enamora de una cantante y la trae del más allá mediante unos tratamientos, sólo para verla convertirse en un monstruo asesino. En 1968 se hallaba todavía en París cuando la revuelta de los estudiantes y recibió con gran congoja las noticias de su patria dando cuenta de la locura de Brezhnev, de los tanques rusos reclinados contra la estatua de san Wenceslao, de la perplejidad del depuesto Dubcek y del viaje del General Svoboda a Moscú donde le dieron una pócima vudú (es bien sabido de la propensión Rusa a la taumaturgia). Después de la pócima, regresó tratando de convencer a todos de que los rusos eran lo mejor que podía pasarles. De repente Praga era una ciudad de mimos en ejercicio perenne de su arte. Hacían creer que comían el abundante pan del socialismo, que se reclinaban sobre imaginarios postes, sonreían a la prosperidad imaginaria e ignoraban la presencia de los policías secretos que se hallaban por doquier y eran los únicos puestos de trabajo reales creados por la reciente revolución. Un telegrama le dio cuenta a Karel de la muerte de su madre en Bratislava y se la imaginó tendida transversalmente sobre los rieles de la estación de trenes o colgada del cuello de una rama de abedul como el comandante de Terezina, su amante, ajusticiado en Abril de 1945 en el mismo lugar donde aprendió Karel a ser Mimo.
La realidad no había sido tan romántica, su madre había muerto de causas desconocidas (probablemente de pena). Pero se dieron cuenta de su muerte cuando llegó el cumpleaños de un compañero de asilo y no hubo nadie que tocara la canción de cumpleaños en el clarinete. El telegrama le invitaba a pasar a reclamar sus pertenencias heredadas. Qué risa volver a Praga para recuperar un viejo clarinete y una raída Torah. Esa noche se emborrachó, como a veces lo hacía, y lloró durante dos horas y media enjugándose las lágrimas con un par de medias limpias. Finalmente vomitó al sentir el olor repugnante del betún de unas botas de gendarme. Olor éste que le recordaba Terezina y al comandante, sintió por fin alivio al punzante dolor de su costado, respiró profundo dos veces, pidió perdón en francés, checo, inglés y yiddish, miró con gracia al adusto gendarme que le amenazaba con arrestarle para gloria eterna de la sagrada República Francesa y se marchó a su cuarto de Pigalle donde durmió por tres días consecutivos y fue sacado de su sopor por el hedor del perfume barato de una prostituta búlgara de anchos muslos y carnes ligeras y voluminosas cuya sonrisa de dientes pardos fue su abrazo de bienvenida de vuelta al mundo.
Un tal Charles, judío regordete con aspecto como de comadreja, le ofreció viajar a América para una serie de presentaciones en Nueva York y en San Francisco. Aceptó sin titubeos para huir del universo de mimos que se le venía encima y ya en San Francisco conoció toda una estirpe de mimos perfectos. Eran mimos artificiales hechos con sustancias que se escondían en el anonimato de siglas como LSD, PCP y otras que, cual abigarrada arquitectura de catedral gótica, solo revelan los misterios de sus estructuras a los iniciados en el arte de la alquimia. Estos mimos no usaban telones negros de fondo, sólo se vestían de colores chillones y entremezclados para que todo a su alrededor pareciera negro por comparación. Se iniciaban al arte consumiendo las sustancias indicadas y, acto seguido, bailaban al son de música imaginaria, abrían los brazos para lanzarse a precipicios invisibles, luchaban a manotazo limpio con dragones que flotaban a su alrededor y rendían tributo a mimos insignes. Estos americanos eran tan buenos en su arte que se habían dejado las barbas y el pelo largo para dar la impresión de que el viento soplaba en derredor y podían andar desnudos por la calle convenciendo a todos de que estaban vestidos con elegantes trajes negros de Mohair y zapatos italianos.
Con esta gente aprendió un nuevo tipo de amargura, la de la redención inacabable, la lucha constante, se terminaba una lucha y empezaba la otra, primero la libertad de no ir a la guerra, luego la de amar a quien fuere y por cualquier excusa baladí, después la de ser negro si me daba la gana, la de ser mujer si alguna vez había soñado con tal cosa, o “lesbiano”, o lesbiana, o jurisconsulto, o demócrata liberal, o enemigo del pueblo. Karel, que había pensado que la privación de libertad era la soberana amargura, se encontró de frente con que la libertad absoluta traía falta de objetivos y empujaba a la más profunda de todas las amarguras, la lucha constante, la lucha como aire, como alimento, como norte, como amor último, como mortaja. Con ellos no se podía trabajar, regalaban su arte sin pedir nada a cambio y eso, en una sociedad de competencia, era desleal. Le obligaron a ser “mainstream” a convertirse en acto de marquesina. Se fue a Las Vegas donde ayudó a criar al hijo de Marta, taquígrafa desempleada que ejercía de bailarina exótica (o stripper como decían los locales) todos los Martes y Jueves en la noche y fue lo más cerca que estuvo de pertenecer a alguien.
Esta Marta era mujer de fisonomía impresionante, como esculpida a mano. Tenía unos ojazos del color de la miel que habrían deslumbrado a cualquiera, sino fuera por una manchita parda en la azulada esclerótica de su ojo derecho, que gracias a Dios protegía al incauto de su arrobadora intensidad. A pesar de su oficio de poder en el que había que pagar para poder contemplarla y de su evidente disponibilidad física (ya todos sabemos que la seducción es el único poder que existe, sino pregúntenle a Eva) lo que se podía ver de esta extraordinaria mujer no podía haber estado más lejos de la realidad. Era la Marta una mujer recatada y de modales correctos, agobiada por un profundo miedo al rechazo y al ridículo y, curiosamente, casi no tenía ninguna experiencia en cuestiones de amores, excepto el padre del niño, de quien se enamoró perdidamente a los dieciséis años para luego sentirse traicionada cuando el pobre infeliz no pudo ser todo lo noble que ella esperaba que fuera y se puso a coquetear descaradamente con una amiga y compañera del alma.
De Marta se enamoró por intuición desde ese momento en que la vio llegar al hotel en que actuaría durante una despedida de solteros, en impecable traje sastre con bufanda rojinegra. Sintió que la había amado por mil vidas y navegó hacia ella movido por el viento. Con Marta aprendió el secreto del amor de Domingo en la Mañana, presuroso y huidizo antes de que se despertara el niño, el dulce olor de la piel de una mujer cuando no usa perfume y la textura maravillosa de la pelusita de su vientre justo debajo de su ombligo, espacio tibio e incansable. Aprendió la codicia del dinero, la de la carne, la de la importancia y el anhelo, la del pezón generoso y el cabello áspero, abundante y envolvente. Qué lástima que nada es eterno.
Ya un viejo desencantado en 1997, de vuelta en Praga, sin Marta, y todavía en pleno ejercicio de sus dotes de mimo, oyó hablar a un ingeniero Alemán que había venido a poner al día la fábrica de automóviles, sobre un arte que era la quintaesencia de la mimica. Algo que se llamaba “realidad virtual” y que era su afición desde hacía cuatro años. Le comentó que se hacía en computadoras que se encargaban de recrear todo. Le dijo que había invertido unos cien mil dólares americanos en comprar lo último que podía ofrecer esta tecnología y que gracias a sus dotes como programador había logrado recrear una comunidad virtual completa, con sus sonidos, sus olores, sus colores, los personajes pintorescos del pueblo, en fin, todo lo que se hallaba en la realidad estaba allí en su máquina listo para ser percibido y disfrutado por los que quisieran atreverse a conocer lo que nunca había sido conocido. Acicateado por su deseo de encontrarse con su propio futuro de un mundo sin pantomima, Karel aceptó irse de visita a aquel universo.
El Viernes 6 de junio de 1997, se reunieron en la habitación de hotel del ingeniero alemán (de apellido Mühler). Karel se puso unos extraños guantes alambrados y unas botas de suela metálica, se cubrió los ojos con anteojos dotados de espejitos que reflejaban un delgado haz láser sobre su retina y dibujaban cualquier paisaje en vívido detalle, se colocó los auriculares, se calzó un apretado y extraño traje de tela y metal con motores eléctricos unidos a delgadas tiras de acero que apretaban o aflojaban para simular presión y se colocó unos electrodos en varios puntos de la cabeza para controlar sensaciones olfativas y de equilibrio, se suspendió de unos cables de acero y asumió la postura de caminar sintiendo de inmediato la simulación de un falso piso bajo la planta de sus pies creada por plantillas metálicas de presión neumática en las botas. Esperaron durante media hora a que Karel se acostumbrara al inverosímil arnés, le rociaron con anestésicos locales para que dejara de percibir la presencia de los aditamentos externos. El alemán inció la manipulación del teclado y de repente apareció ante los ojos de Karel un vasto prado de color verde oscuro por la humedad. Sintió el zumbido de insectos a su alrededor y pudo distinguirlos volando, en un principio como pintados en acuarela, sin fondo, pero al ir pasando el tiempo los percibía en mayor detalle. Sintió la opresión del pesado aire húmedo y el calor envolvente del verano. Sintió lo que parecía ser el aroma de cipreses y abedules y caminó luchando contra la pesadez de la crecida hierba. Caminó colina abajo hasta llegar a una hondonada. Se sentía ligero y juvenil de nuevo, podía escuchar el rumor de las aguas de un río y el cantar intermitente de innumerables aves cuyo sonido ya no podía distinguir ni recordar. Sin saber porqué, como siempre ocurre al artista impenitente, comenzó a correr como un loco, sintiendo que el suelo se hacía de repente duro a retazos regulares e intermitentes, oyó un agudo HALT!, el estampido de una Walther P38 que lo detuvo y le hizo caer, llegando a ver a mediana distancia una estación, la plataforma, el tren y al tío Shimon que se acercaba gritando entre sollozos : ¿qué ha hecho por Dios Mühler? ¿qué ha hecho? ha matado a mi nietecito el sordo, el mimo perfecto, ¿qué ha hecho Mühler, ¿qué ha hecho? A Karel le invadió un pesado sopor y puso su mejor sonrisa de Mimo quedando plasmado sobre la insoportable hierba y entre los desencantados tábanos, inerme, perfecto, pre-púber, con sus siete años cumplidos.